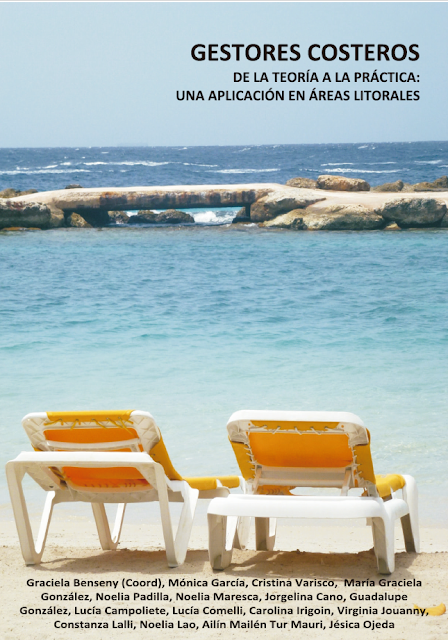CAPITULO 4. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD EN UN DESTINO LITORAL: VILLA GESELL, ARGENTINA
Compartimos: "RESUMEN, INTRODUCCIÓN Y ÁREA DE ESTUDIO", temas incluidos en el Capitulo 4: PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD EN UN DESTINO LITORAL: VILLA GESELL, ARGENTINA / Graciela Benseny (Coord.) - 1° ed. – Mar del Plata. Universidad Nacional de Mar del Plata, 2013, 248 p. Primera edición: diciembre 2013. ISBN: 978-987-543-755-5 Impreso en: Editorial Martín, Mar del Plata. Diseño y diagramación interior: Graciela Benseny Impreso en Argentina.
Capítulo 4. (Primera Parte)
PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA APLICACIÓN DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD EN UN DESTINO LITORAL: VILLA GESELL, ARGENTINA
Dra. Graciela Beatriz Benseny
Universidad Nacional de Mar del Plata. Centro de Investigaciones Económicas y Sociales. Grupo Turismo y Territorio. Espacios Naturales y Culturales
Resumen
Villa Gesell es una pequeña y joven localidad marítima, localizada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires (Argentina), especializada en turismo. Fue fundada en 1931, y a partir de 1970 registra un vertiginoso crecimiento urbano que origina una complicada situación ambiental, con fuerte manifestación en la zona costera. El turismo de sol y playa es un componente fundamental de la economía local, por tanto, es necesario conservar el recurso natural.
Se plantea una propuesta metodológica para la aplicación de un sistema de indicadores de sostenibilidad con el objetivo de analizar la problemática ambiental de una urbanización turística de litoral, seleccionando como estudio de caso la localidad de Villa Gesell (Argentina).
El trabajo se estructura a partir de una introducción que plantea la relación entre el turismo y sostenibilidad. Luego, se describe el área de estudio con la finalidad de brindar elementos que permitan una mayor comprensión del tema. Se presenta una breve conceptualización teórica de los modelos de indicadores y define un posible sistema de indicadores de sostenibilidad pensado en la realidad turístico-ambiental de Villa Gesell, que aspira convertirse en una herramienta de gestión, posible de ser aplicada con la intención de conservar y mejorar el recurso natural que sustenta la actividad turística
Se plantea una propuesta metodológica para la aplicación de un sistema de indicadores de sostenibilidad con el objetivo de analizar la problemática ambiental de una urbanización turística de litoral, seleccionando como estudio de caso la localidad de Villa Gesell (Argentina).
El trabajo se estructura a partir de una introducción que plantea la relación entre el turismo y sostenibilidad. Luego, se describe el área de estudio con la finalidad de brindar elementos que permitan una mayor comprensión del tema. Se presenta una breve conceptualización teórica de los modelos de indicadores y define un posible sistema de indicadores de sostenibilidad pensado en la realidad turístico-ambiental de Villa Gesell, que aspira convertirse en una herramienta de gestión, posible de ser aplicada con la intención de conservar y mejorar el recurso natural que sustenta la actividad turística
Introducción
Hasta mediados de la década de los años setenta, gran parte de los estudios sobre el turismo se centraban en la medición de los beneficios económicos, poniendo énfasis en los efectos positivos de la actividad turística basados en la generación de empleo y el aumento de la renta per cápita. Los años setenta introducen la preocupación por los efectos socio-culturales negativos que origina la actividad turística, y la bibliografía tradicional gira en torno a las consecuencias de la interacción entre los turistas y la comunidad anfitriona (Jafari, 1994). Desde mediados de la década de los años ochenta, la mayoría de los estudios del sector turístico cuestionan el postulado desarrollo económico y aspiran mitigar los efectos negativos del turismo sobre el ambiente (Acerenza, 1984; Lozato Giortart, 1990; Lickorish, 1997; McIntosch, 2001). Esta situación coincide con la aparición del Informe Brundtland (1987) y la posterior Declaración de Río (1992) que introduce el cuestión ecológica, postulando un nuevo paradigma basado en el concepto de desarrollo sostenible, que implica una planificación estratégica y participativa donde se involucra la población residente y desde las prácticas turísticas se sientan las bases del denominado turismo sostenible (Vera
Rebollo, 1997).
En la actualidad, existe un reconocimiento creciente a través de las experiencias en diversos destinos, donde la gestión turística tradicional está ocasionando impactos sociales y ambientales poco deseables. Algunos de esos impactos amenazan con la viabilidad económica de la actividad turística, reducen las perspectivas de prosperidad y ponen en peligro la continuidad del destino. Los destinos turísticos litorales que basan su atractividad en la valoración de la zona costera conformada por ecosistemas frágiles y la economía local es altamente dependiente de la actividad turística, son susceptibles de sufrir esos riesgos.
La gestión del turismo afecta a las condiciones de los destinos y a las comunidades receptoras, así como también al futuro de los ecosistemas, las regiones y las naciones. Para que el turismo pueda contribuir al desarrollo sostenible requiere tomar decisiones inteligentes en todos los niveles, basadas en un sistema de indicadores que permitan identificar las causas de presión antrópica sobre los recursos, el impacto originado por la actividad y encontrar una respuesta adecuada para implementar a través de una gestión sostenible del destino.
Rebollo, 1997).
En la actualidad, existe un reconocimiento creciente a través de las experiencias en diversos destinos, donde la gestión turística tradicional está ocasionando impactos sociales y ambientales poco deseables. Algunos de esos impactos amenazan con la viabilidad económica de la actividad turística, reducen las perspectivas de prosperidad y ponen en peligro la continuidad del destino. Los destinos turísticos litorales que basan su atractividad en la valoración de la zona costera conformada por ecosistemas frágiles y la economía local es altamente dependiente de la actividad turística, son susceptibles de sufrir esos riesgos.
La gestión del turismo afecta a las condiciones de los destinos y a las comunidades receptoras, así como también al futuro de los ecosistemas, las regiones y las naciones. Para que el turismo pueda contribuir al desarrollo sostenible requiere tomar decisiones inteligentes en todos los niveles, basadas en un sistema de indicadores que permitan identificar las causas de presión antrópica sobre los recursos, el impacto originado por la actividad y encontrar una respuesta adecuada para implementar a través de una gestión sostenible del destino.
1. Área de estudio
El estudio de caso se centra en la localidad de Villa Gesell, situada en la costa marítima de la Provincia de Buenos Aires (Argentina), a 37º 22´ latitud Sur y 57º 02´ longitud Oeste. Integra el corredor turístico atlántico, junto a los partidos de: La Costa, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, General Pueyrredon (Mar del Plata) y General Alvarado (Miramar), enlazados por la Ruta Provincial Nº 11 (Ruta Interbalnearia).
En el mercado turístico argentino, intregra la zona más desarrollada para el turismo de sol y playa. Cada partido posee diferentes localidades que tratan de diferenciarse y complementarse durante los meses del verano, actuando como centros de estadía y/o distribución y disputando la demanda turística nacional. En el corredor se destacan como destinos maduros las ciudades de Mar del Plata (1874) y Miramar (1888). El resto de las localidades surgen en la década de los años treinta del pasado siglo, a partir de la valorización del espacio litoral impulsado por el posicionamiento turístico de la ciudad de Mar del Plata a fines del Siglo XIX al concentrar la demanda elitista porteña.
El desarrollo de las urbanizaciones turísticas de la zona costera conduce a un proceso de fragmentación del territorio litoral y en 1978 surgen los municipios urbanos que cinco años más tarde se transformarán en: Partido de La Costa (desprendido del Partido de General Lavalle), Pinamar y Villa Gesell (franja litoral del Partido de General Madariaga).
Algunas localidades, como San Clemente del Tuyú (Partido de La Costa), Pinamar (Partido de Pinamar) y Villa Gesell (Partido de Villa Gesell), presentan mayor consolidación urbana-turístico con actividad comercial durante todo el año. En palabras de Mesplier (2000), son localidades marítimas especializadas con función turística estival.
El Partido de Villa Gesell abarca una superficie de 28.500 has. y está dividido en las localidades de Villa Gesell (unidad de análisis), Las Gaviotas, Mar de las Pampas y Mar Azul. Limita al norte con el Partido de Pinamar, al oeste con el Partido de General Madariaga, al sur con el Partido de Mar Chiquita y al este sus costas están bañadas por el Mar Argentino (Océano Atlántico). La población total del partido asciende a 24.282 habitantes, distribuidos en 11.971 varones y 12.311 mujeres (Censo Nacional de la Población del año 2001).
Villa Gesell es un municipio urbano, sin territorio rural. El turismo es la principal actividad económica generadora de puestos de trabajo y está acompañada por un gran número de comercios, algunos abiertos durante todo el año y otros solo durante el verano. La demanda turística estival supera el millón de turistas y es uno de los principales destinos de sol y playa, con demanda nacional.
El devenir de Villa Gesell está ligado a la figura de su fundador (Carlos Gesell) presenta tres momentos históricos basados en la transformación del recurso natural, la valorización de la zona costera y la implantación de una urbanización turística. El primero se centra en la fijación de los médanos y tareas de forestación con especies exóticas para generar un bosque y disponer de madera destinada al emprendimiento familiar especializado en la construcción y venta de muebles para bebés; estabilizado el desplazamiento de la arena surge la idea de urbanizar y comienza el segundo momento basado en la colonización y búsqueda de inversores para conformar una nueva sociedad. El tercer período aspira el desarrollo de la localidad unido al valor otorgado a la playa, como recurso
natural y económico.
El fundador sostuvo la idea de construir un balneario con un diseño arquitectónico imitando una villa alpina, con casas bajas de una o dos plantas y techos de tejas, mantener las ondulaciones del terreno y adoptar un trazado irregular (1941). La urbanización fue pensada como “un lugar distinto para personas a las cuales les gustara la vida lo más natural y simple posible” (Gesell, 1993). En 1960 el pujante centro turístico apenas supera los 1.000 habitantes. Villa Gesell recibe parte del movimiento hippie argentino, adopta una imagen de bohemia y libertad, es el tiempo de los mochileros, los fogones, las carpas y la vida nocturna frente al mar.
En 1967 se construyen edificios en altura aislados en el frente costero, comienza un avance urbanístico sobre la duna costera agravado con la extracción de arena dedicada a la construcción. La localidad crece sin una planificación que estructure la expansión urbana, prevea espacios públicos y la prestación de infraestructura. El crecimiento urbano se intensificó en los primeros 300 m. de la línea de costa y en los sectores céntricos de la ciudad, sobre terrenos ocupados por la duna costera. La superficie construida aumentó la impermeabilidad del suelo y en consecuencia, los flujos hídricos superficiales evacuados artificialmente hacia el mar.
Consolidada el área central, la localidad se expande hacia el sur en forma paralela a la costa aumentando la oferta de alojamiento extrahotelero, y hacia el oeste profundizando el crecimiento demográfico con radicación de población estable. En 1970 la población alcanza 6.341 habitantes.
Luego de conciliar diferentes posturas entre los actores sociales, llegó el pavimento. El fundador se oponía porque temía perder la tranquilad y transformarse en un bullicioso destino; con avanzada edad y juzgado como antiprogresista triunfa la opinión contraria (Gesell, 1993).
Se decapita el primer cordón dunar en la zona céntrica para abrir la Avenida Costanera (entre los Paseos 101 y 119) y se permite la instalación de nuevos balnearios construidos con cemento sobre la playa.
La década de los años setenta marca el predominio del paradigma económico sobre el ambiental. La modernidad obliga a construir en altura y muy próximo a la línea de costa. El accionar de los actores sociales no logra armonizar las condiciones ambientales con los requerimientos económicos.
Prevalece un marcado crecimiento del ejido urbano, acompañado por una creciente demanda de espacio para diferentes usos de suelo. La comunidad sobredimensiona los efectos de la erosión costera, agravada con el aumento de nuevos balnearios que emplean materiales rígidos en su construcción y ocupan grandes extensiones del espacio público.
El crecimiento urbano y poblacional impone romper vínculos administrativos con el Partido de General Madariaga. Se gesta un proceso de separación que culmina con la formación del Partido de Villa Gesell, comprendiendo las localidades de Villa Gesell, Las Gaviotas, Mar de las Pampas y Mar Azul (Ley 9949/81), completando un frente marítimo de 60 km. de largo y alrededor de 5 km. de ancho.
En 1980 el censo nacional registra 11.632 habitantes y confirma el sostenido crecimiento de la localidad marítima especializada en turismo. Diez años más tarde totaliza 16.012 habitantes. En la actualidad, registra un importante aporte poblacional estable, gran parte conformada por mano de obra no calificada con familia numerosa y económicamente pasiva proveniente del cono urbano bonaerense, así como bolivianos y paraguayos en busca de un mejor porvenir familiar.
La ciudad se extiende longitudinalmente sobre la costa, con un marcado rasgo de litoralidad e intenso desarrollo de equipamiento urbano turístico concentrado en su mayor parte en las tres primeras avenidas trazadas en sentido paralelo a la costa. La atractividad de Villa Gesell se basa en los recursos escénicos que aporta su costa, considerada como una zona de ecotono muy singular, donde se ponen en contacto el medio marino, el aéreo y el terrestre. La costa es sedimentaria, blanda con dunas y playas, posee características peculiares basadas en el dinamismo, integración y fragilidad.
El área litoral sufre una fuerte presión antrópica, a inicios de 1990 se perciben las primeras evidencias erosivas, especialmente en la zona céntrica, al alterar la dinámica natural del sistema costero como consecuencia de la urbanización. Los efectos negativos reflejan un deterioro de la calidad ambiental, la banalización de la zona costera y el deterioro paisajístico, situación que conduce a la pérdida de valores y la ausencia de singularidad, decorando el paisaje litoral con un diseño de equipamiento similar a otras zonas costeras sin importar la localización geográfica donde se encuentren.
En el mercado turístico argentino, intregra la zona más desarrollada para el turismo de sol y playa. Cada partido posee diferentes localidades que tratan de diferenciarse y complementarse durante los meses del verano, actuando como centros de estadía y/o distribución y disputando la demanda turística nacional. En el corredor se destacan como destinos maduros las ciudades de Mar del Plata (1874) y Miramar (1888). El resto de las localidades surgen en la década de los años treinta del pasado siglo, a partir de la valorización del espacio litoral impulsado por el posicionamiento turístico de la ciudad de Mar del Plata a fines del Siglo XIX al concentrar la demanda elitista porteña.
El desarrollo de las urbanizaciones turísticas de la zona costera conduce a un proceso de fragmentación del territorio litoral y en 1978 surgen los municipios urbanos que cinco años más tarde se transformarán en: Partido de La Costa (desprendido del Partido de General Lavalle), Pinamar y Villa Gesell (franja litoral del Partido de General Madariaga).
Algunas localidades, como San Clemente del Tuyú (Partido de La Costa), Pinamar (Partido de Pinamar) y Villa Gesell (Partido de Villa Gesell), presentan mayor consolidación urbana-turístico con actividad comercial durante todo el año. En palabras de Mesplier (2000), son localidades marítimas especializadas con función turística estival.
El Partido de Villa Gesell abarca una superficie de 28.500 has. y está dividido en las localidades de Villa Gesell (unidad de análisis), Las Gaviotas, Mar de las Pampas y Mar Azul. Limita al norte con el Partido de Pinamar, al oeste con el Partido de General Madariaga, al sur con el Partido de Mar Chiquita y al este sus costas están bañadas por el Mar Argentino (Océano Atlántico). La población total del partido asciende a 24.282 habitantes, distribuidos en 11.971 varones y 12.311 mujeres (Censo Nacional de la Población del año 2001).
Villa Gesell es un municipio urbano, sin territorio rural. El turismo es la principal actividad económica generadora de puestos de trabajo y está acompañada por un gran número de comercios, algunos abiertos durante todo el año y otros solo durante el verano. La demanda turística estival supera el millón de turistas y es uno de los principales destinos de sol y playa, con demanda nacional.
El devenir de Villa Gesell está ligado a la figura de su fundador (Carlos Gesell) presenta tres momentos históricos basados en la transformación del recurso natural, la valorización de la zona costera y la implantación de una urbanización turística. El primero se centra en la fijación de los médanos y tareas de forestación con especies exóticas para generar un bosque y disponer de madera destinada al emprendimiento familiar especializado en la construcción y venta de muebles para bebés; estabilizado el desplazamiento de la arena surge la idea de urbanizar y comienza el segundo momento basado en la colonización y búsqueda de inversores para conformar una nueva sociedad. El tercer período aspira el desarrollo de la localidad unido al valor otorgado a la playa, como recurso
natural y económico.
El fundador sostuvo la idea de construir un balneario con un diseño arquitectónico imitando una villa alpina, con casas bajas de una o dos plantas y techos de tejas, mantener las ondulaciones del terreno y adoptar un trazado irregular (1941). La urbanización fue pensada como “un lugar distinto para personas a las cuales les gustara la vida lo más natural y simple posible” (Gesell, 1993). En 1960 el pujante centro turístico apenas supera los 1.000 habitantes. Villa Gesell recibe parte del movimiento hippie argentino, adopta una imagen de bohemia y libertad, es el tiempo de los mochileros, los fogones, las carpas y la vida nocturna frente al mar.
En 1967 se construyen edificios en altura aislados en el frente costero, comienza un avance urbanístico sobre la duna costera agravado con la extracción de arena dedicada a la construcción. La localidad crece sin una planificación que estructure la expansión urbana, prevea espacios públicos y la prestación de infraestructura. El crecimiento urbano se intensificó en los primeros 300 m. de la línea de costa y en los sectores céntricos de la ciudad, sobre terrenos ocupados por la duna costera. La superficie construida aumentó la impermeabilidad del suelo y en consecuencia, los flujos hídricos superficiales evacuados artificialmente hacia el mar.
Consolidada el área central, la localidad se expande hacia el sur en forma paralela a la costa aumentando la oferta de alojamiento extrahotelero, y hacia el oeste profundizando el crecimiento demográfico con radicación de población estable. En 1970 la población alcanza 6.341 habitantes.
Luego de conciliar diferentes posturas entre los actores sociales, llegó el pavimento. El fundador se oponía porque temía perder la tranquilad y transformarse en un bullicioso destino; con avanzada edad y juzgado como antiprogresista triunfa la opinión contraria (Gesell, 1993).
Se decapita el primer cordón dunar en la zona céntrica para abrir la Avenida Costanera (entre los Paseos 101 y 119) y se permite la instalación de nuevos balnearios construidos con cemento sobre la playa.
La década de los años setenta marca el predominio del paradigma económico sobre el ambiental. La modernidad obliga a construir en altura y muy próximo a la línea de costa. El accionar de los actores sociales no logra armonizar las condiciones ambientales con los requerimientos económicos.
Prevalece un marcado crecimiento del ejido urbano, acompañado por una creciente demanda de espacio para diferentes usos de suelo. La comunidad sobredimensiona los efectos de la erosión costera, agravada con el aumento de nuevos balnearios que emplean materiales rígidos en su construcción y ocupan grandes extensiones del espacio público.
El crecimiento urbano y poblacional impone romper vínculos administrativos con el Partido de General Madariaga. Se gesta un proceso de separación que culmina con la formación del Partido de Villa Gesell, comprendiendo las localidades de Villa Gesell, Las Gaviotas, Mar de las Pampas y Mar Azul (Ley 9949/81), completando un frente marítimo de 60 km. de largo y alrededor de 5 km. de ancho.
En 1980 el censo nacional registra 11.632 habitantes y confirma el sostenido crecimiento de la localidad marítima especializada en turismo. Diez años más tarde totaliza 16.012 habitantes. En la actualidad, registra un importante aporte poblacional estable, gran parte conformada por mano de obra no calificada con familia numerosa y económicamente pasiva proveniente del cono urbano bonaerense, así como bolivianos y paraguayos en busca de un mejor porvenir familiar.
La ciudad se extiende longitudinalmente sobre la costa, con un marcado rasgo de litoralidad e intenso desarrollo de equipamiento urbano turístico concentrado en su mayor parte en las tres primeras avenidas trazadas en sentido paralelo a la costa. La atractividad de Villa Gesell se basa en los recursos escénicos que aporta su costa, considerada como una zona de ecotono muy singular, donde se ponen en contacto el medio marino, el aéreo y el terrestre. La costa es sedimentaria, blanda con dunas y playas, posee características peculiares basadas en el dinamismo, integración y fragilidad.
El área litoral sufre una fuerte presión antrópica, a inicios de 1990 se perciben las primeras evidencias erosivas, especialmente en la zona céntrica, al alterar la dinámica natural del sistema costero como consecuencia de la urbanización. Los efectos negativos reflejan un deterioro de la calidad ambiental, la banalización de la zona costera y el deterioro paisajístico, situación que conduce a la pérdida de valores y la ausencia de singularidad, decorando el paisaje litoral con un diseño de equipamiento similar a otras zonas costeras sin importar la localización geográfica donde se encuentren.
GESTORES COSTEROS DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA:
UNA APLICACIÓN EN ÁREAS LITORALES
A la memoria de María Marcela Eraso,
quien formó y acompañó con toda su pasión a los
“Gestores Costeros”
Este libro es el resultado de investigaciones realizadas por las autoras, en algunos casos surgen del desarrollo de tesis de grado y posgrado, cursos de posgrado, presentaciones en reuniones científicas y actividades de transferencia realizadas a través del Proyecto de Extensión Gestores Costeros de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Se incluyen estudios de caso, reflexiones y conclusiones de diferentes investigaciones y experiencias educativas realizadas por parte de los integrantes del grupo Gestores Costeros. Se estructura a
través de un eje transversal que analiza las problemáticas ambientales en diferentes áreas litorales y las acciones de concientización turístico-ambiental tendientes a mitigar los efectos negativos de las obras del hombre. Se describen experiencias educativas realizadas por alumnos de la carrera de Licenciando en Turismo en instituciones de enseñanza inicial, primaria, secundaria y de formación profesional. Se espera que los aportes teóricos y las experiencias educativas sirvan de base para seguir profundizando el tema y los resultados del libro se conviertan en un instrumento de difusión en las ciudades costeras, cumpliendo con el compromiso de la Universidad hacia la comunidad y la relación entre ambas.
AUTORAS:
Graciela Benseny. Licenciada en Turismo y Magister en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano, Universidad Nacional de Mar del Plata. Doctora en Geografía, Universidad Nacional del Sur.
Mónica García. Licenciada en Geografía y Magister en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano, Universidad Nacional de Mar del Plata. Doctora en Geografía, Universidad Nacional del Sur.
Cristina Varisco. Licenciada en Turismo y Magister en Ciencias Sociales con mención en Economía, Universidad Nacional de Mar del Plata.
María Graciela González. Licenciada en Turismo, Universidad Nacional de Mar del Plata.
Noelia Padilla. Licenciada en Geografía, Universidad Nacional de Mar del Plata. Becaria CONICET.
Noelia Maresca. Profesora en Geografía, Universidad Nacional de Mar del Plata. Becaria CIN.
Jorgelina Cano. Licenciada en Turismo, Universidad Nacional de Mar del Plata.
Guadalupe González. Licenciada en Turismo, Universidad Nacional de Mar del Plata.
Lucía Campoliete. Alumna de la carrera de Licenciado en Turismo, Universidad Nacional de Mar del Plata.
Lucía Comelli. Alumna de la carrera de Licenciado en Turismo, Universidad Nacional de Mar del Plata.
Carolina Irigoin. Alumna de la carrera de Licenciado en Turismo, Universidad Nacional de Mar del Plata.
Virginia Jouanny. Alumna de la carrera de Licenciado en Turismo,Universidad Nacional de Mar del Plata.
Constanza Lalli. Alumna de la carrera de Licenciado en Turismo, Universidad Nacional de Mar del Plata.
Noelia Lao. Alumna de la carrera de Licenciado en Turismo, Universidad Nacional de Mar del Plata.
Jésica Ojeda. Alumna de la carrera de Licenciado en Turismo, Universidad Nacional de Mar del Plata.
Ailín Mailén Tur Mauri. Alumna de la carrera de Licenciado en Turismo, Universidad Nacional de Mar del Plata.
AGRADECIMIENTOS
El presente libro pone en consideración algunos resultados de tesis de grado para obtener el título de Licenciado en Turismo, tesis correspondientes a estudios de maestrías y doctorados, así como también, trabajos de investigación de cursos de posgrado. De manera particular, se describen diferentes experiencias educativas planificadas y realizadas por alumnos integrantes del Grupo de Extensión Gestores Costeros. Por tanto, nuestro primer agradecimiento está dirigido a todas las instituciones educativas que nos abrieron sus puertas, permitiendo llevar nuestro mensaje y concretar las acciones de concientización turístico-ambiental.
Es nuestro deseo agradecer a la CP. Lic. María Eugenia Libera, quien desde su rol de Secretaria de Extensión y Transferencia de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en el momento de presentar el proyecto Gestores Costeros, nos entusiasmó para concretar cada uno de los pasos a seguir. Gracias al asesoramiento de nuestra querida “Maru” pudimos cumplir con todos los requisitos formales; sin su ayuda y consejos quizás los resultados hubieran sido diferentes.
También, es nuestro deseo agradecer todo el apoyo recibido del actual Secretario de Extensión, Msc. Raúl de Vega, haciéndolo extensivo a todo el equipo que lidera. Una especial mención para la Lic. María Laura Roberto, quien nos acompaña y facilita la tarea administrativa.
En forma especial, queremos agradecer a todos los evaluadores de cada uno de los capítulos publicados, producto de investigaciones, tanto con carácter de grado como posgrado. Destacando particularmente: Dra. Patricia Ercolani y Dr. Roberto Bustos Cara (Universidad Nacional del Sur, Argentina), Dr. Miguel Seguí Lliñás y Dra. Isabel Moreno Castillo (Universidad de Islas Baleares, España), Dr. Alfonso de Jesús Jiménez Martínez (Universidad del Caribe, México), Dr. Enrique Jurado Navarro (Universidad de Málaga, España).
Además, hacemos extensivo nuestro reconocimiento a los docentes que actuaron en el Comité Científico de Evaluación de ponencias presentadas en diferentes encuentros científicos con carácter internacional, plasmadas en capítulos del presente libro: Dr. Eduardo Salinas Chávez (Universidad de La Habana, Cuba), Lic. María Silvia Bouteiller (Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, Argentina), Msc. Lucía Tamagni, Dra. Adriana Otero y Msc. Ana María Boschi (Universidad Nacional del Comahue, Argentina).
A todos los integrantes del Grupo de Extensión Gestores Costeros, que de una forma u otra colaboraron para hacer posible nuestro sueño e implementar las acciones de concientización turístico-ambiental previstas en el proyecto. Para ellos, un merecido y profundo agradecimiento, por la energía puesta en la tarea, la colaboración brindada, el apoyo incondicional y la continua disponibilidad que permitió concretar la tarea planificada.
Dra. Graciela Benseny
Directora Proyecto Extensión Gestores Costeros